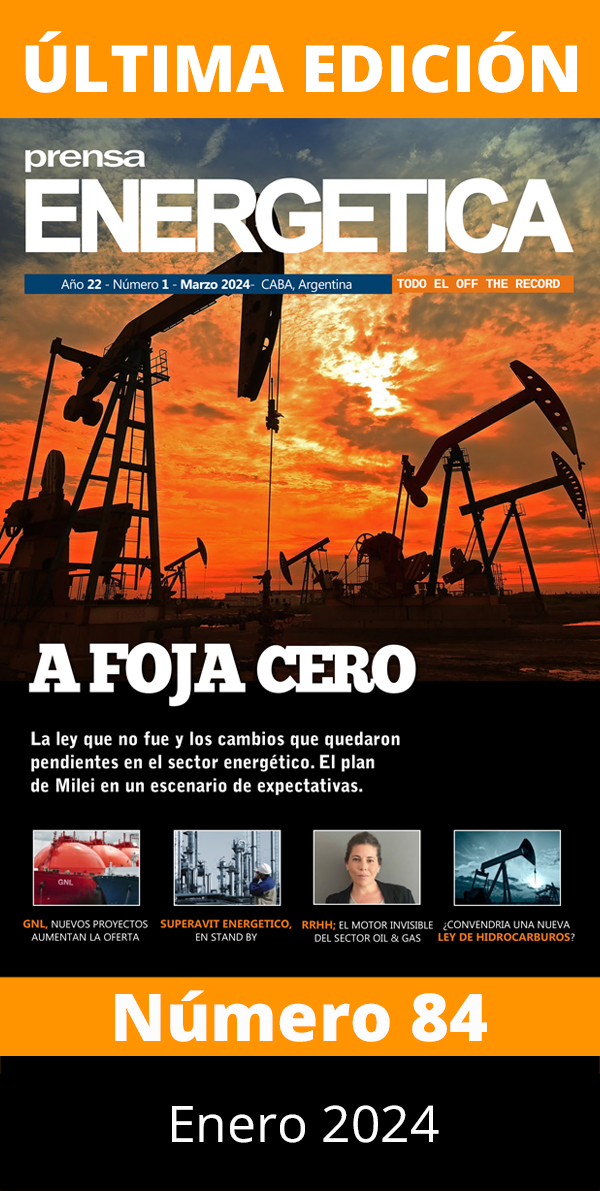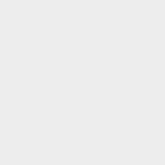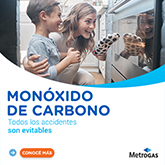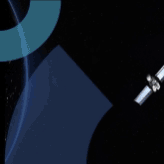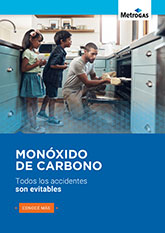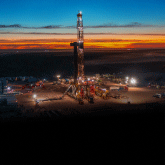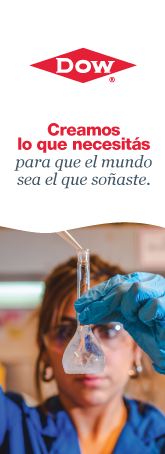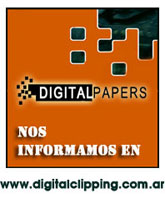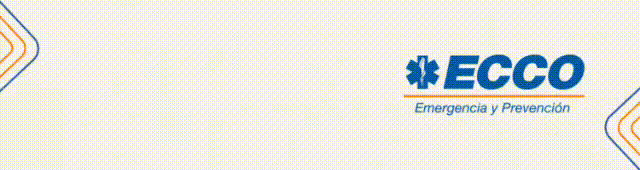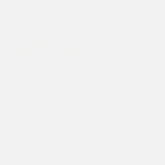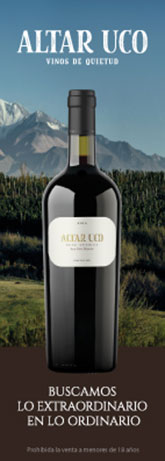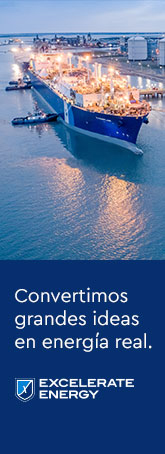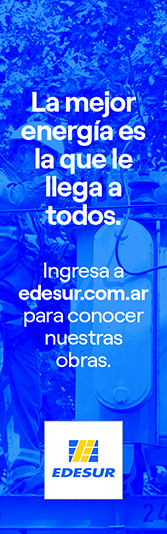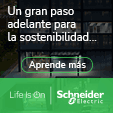GNL argentino: cómo equilibrar exportación y consumo interno
El análisis de Roberto Kozulj, experto en energía, pone en perspectiva la necesidad de un equilibrio estructural para evitar que las exportaciones perjudiquen el abastecimiento local y exacerben los subsidios.
Argentina se encuentra ante una encrucijada energética que impacta no solo en sus proyecciones económicas, sino también en su estabilidad social y estructural.
La reciente presentación del profesor Roberto Kozulj, referente en economía energética y profesor titular de la Universidad Nacional de Río Negro, arrojó luces sobre la complejidad y las oportunidades de los proyectos de exportación de gas natural licuado (GNL) en el país.
Durante el encuentro organizado en Bariloche, Kozulj destacó que, aunque la creciente capacidad exportadora de GNL representa un potencial importante para la entrada de divisas, la verdadera clave está en cómo estos proyectos pueden consolidar la firmeza del mercado interno y ayudar a resolver el problema estructural de los subsidios energéticos que hoy se estiman en cerca de U$S 5.700 millones.
El punto central radica en que la exportación de GNL debe diseñarse para no sacrificar el abastecimiento nacional, evitando que los productores prioricen el mercado internacional, donde los precios son más atractivos, en detrimento de la demanda interna, que históricamente ha sido subsidiada y con tarifas controladas.
Según Kozulj, un sistema integrado que combine infraestructura de transporte, almacenamiento y plantas de licuefacción, incluso flotantes, podría permitir que la producción nacional crezca sin afectar el consumo doméstico, especialmente en los picos invernales.
Actualmente, Argentina enfrenta un dilema donde la producción de gas natural, impulsada principalmente por Vaca Muerta, empieza a recuperar niveles máximos tras años de declinación en los yacimientos convencionales.
Sin embargo, la falta de infraestructura adecuada, como gasoductos que conecten plenamente la producción con los puntos de consumo y exportación, limita el potencial pleno del sector.
Además, Kozulj advirtió que el esquema de liquidación de divisas establecido por el Régimen de Incentivos a la Generación de Ingresos (RIGI) implica que la totalidad de las divisas provenientes de las exportaciones recién se verá reflejada en la economía local a partir de 2031, lo que plantea desafíos para la macroeconomía argentina en el corto y mediano plazo.
Por otra parte, la construcción y operación de buques metaneros, fundamentales para el transporte de GNL, representa una inversión significativa. Se estima que el arrendamiento de estos buques puede ascender a U$S 5.700 millones en 20 años, un costo elevado que impacta en la competitividad del proyecto. Esto abre el debate sobre la conveniencia entre inversión directa en infraestructura propia versus arrendamiento de plantas flotantes.
Kozulj también destacó que la ventana de oportunidad global para los combustibles fósiles, debido a la transición energética y el avance de la electromovilidad, es limitada.
Se prevé que la demanda mundial de gas natural alcance un pico alrededor de 2030, para luego estabilizarse o incluso decrecer. Esto obliga a Argentina a definir con claridad su papel en el mercado internacional y a diseñar políticas que optimicen sus recursos en función de esta realidad.
Finalmente, el experto sostiene que la posibilidad de que los proyectos de exportación se conviertan en un motor para el crecimiento económico local depende en gran medida de la capacidad de articular políticas que permitan mitigar los subsidios, ampliar la infraestructura energética y asegurar que el mercado interno tenga acceso a un suministro estable y a precios sostenibles.
En opinión de Kozulj, Argentina, con su vasto potencial gasífero y reservas en Vaca Muerta, tiene frente a sí una oportunidad histórica, pero también un reto estructural: "encontrar el equilibrio entre ser un jugador competitivo en el mercado global de GNL y garantizar la estabilidad y accesibilidad del gas para su población y economía".
Nota: Artículo publicado por Daniel Barneda en El Economista.
← Volver